Las «muertes» notificadas en redes sociales se han vuelto cotidianas y cada vez más peligrosas en un escenario donde la verificación da una lucha difícil de ganar contra la rapidez en que se propagan.
Por Judith Herrera Cabello
Epitafios tuiteros se multiplicaban la tarde del martes 18 de junio en honor a Noam Chomsky. A sus longevos 95 años, informaban los medios, había fallecido el filósofo y politólogo. La noticia provocó mensajes en redes sociales; homenajes; cientos de personas recomendando sus charlas y libros; e incluso un debate en su Wikipedia.
En minutos, eso sí, se anunciaba la resurrección: su familia tuvo que salir a desmentir su supuesto deceso.
“Noam Chomsky todavía está vivo. Los rumores sobre su fallecimiento son falsos. Su esposa, Valeria, me ha confirmado esta información”, escribió en su cuenta en X, exTwitter, Jose M. Santana, economista brasilero, investigador asociado del MIT y excolaborador del destacado lingüista.
La supuesta noticia se originó en redes sociales y fue replicada en páginas de distintas latitudes del mundo, hasta que llegó la cordura cuando su esposa, Valeria Wasserman, desmintió la información. Algo similar se observó en marzo del año pasado con la muerte ficticia del escritor Antonio Skármeta y en agosto con la del cantautor José Luis Perales.
La rapidez con la que se esparció el rumor anduvo de la mano con la masividad con la que se compartió. Es parte de las características que tienen las denominadas noticias falsas. Y en la era de la digitalización y el auge de la inteligencia artificial esa facilidad con la que corre la desinformación se vuelve alarmante.
Más cuando el principal motor de viralización son los propios medios.
Es que existe una diferencia importante entre bulos que se reproducen en el anonimato, mediante bots y usuarios que caen en mentiras; y prensa oficial cuya tarea es entregar información fidedigna a la ciudadanía. Es una problemática que los medios de comunicación no han podido resolver o, incluso, hacerse cargo. Se trata de aquella responsabilidad al momento de publicar y que tiene relación con el respeto hacia el deber de informar, esa operación propia de los periodistas.
La olvidada verificación
Tom Rosenstiel y Bill Kovach en su libro Los Elementos del Periodismo, que el año pasado cumplió dos décadas, esbozan dos principios claves del oficio: que su primera obligación es a la verdad y que su esencia es la disciplina de la verificación.
Conceptos que hoy se encuentran en riesgo y que situaciones como la muerte y resurrección de Chomsky dejan al descubierto. Con todo, la falta de fact checking y la acelerada necesidad de publicar un golpe no son complicaciones que nacen de la nada, tienen un estrecho vínculo con la instantaneidad y el empujón que ha tenido este fenómeno a los medios hacia un escenario bastante serio.
¿Cómo competir en tiempo real con redes sociales? ¿Con la propia audiencia?
¿Puede ganar una sala de redacción de periodistas cuyo trabajo es publicar y publicar y publicar lo más rápido posible para no quedar detrás? Una sala de redacción que, lo más probable, carezca del tiempo suficiente para una verificación básica. Una sala de redacción que, seguro, se ha visto afectada por la crisis económica y de modelo informativo que experimenta la industria.
Es, precisamente, en un contexto así que en la carrera contra el tiempo que surge de la inmediatez, de los miles de contenidos que se publican en segundos, esa ingeniería periodística que es la verificación queda en el olvido, aún si existiesen deseos por hacerla valer.
Pero no todo es apocalíptico. Los medios de comunicación tienen un aliciente por sobre los usuarios que difunden falsa información. Una herramienta y valor con plena conexión al periodismo desde su perspectiva de oficio: entra al juego el concepto de answerability, aquella responsabilidad de rendir cuentas al cometer una equivocación que «permite enfocar y mantener la atención del público en temas de calidad de medios», destacan los especialistas en media accountability, Epp Lauk y Michał Kuŝ (2012, p.169-170).
Hablamos de la rectificación que, eso sí, parece ser un arte que por estos días también está en el baúl de los recuerdos. Más cuando se trata de contenidos digitales que se vuelven obsoletos en minutos o que se pierden al hacer F5. ¿A quién le importa algo que no tiene durabilidad en el tiempo? Una información que será olvidada, que se perderá, citando a Blade Runner, como lágrimas en la lluvia.
La falta de responsabilidad, de admitir que se cometió un error, no es nueva en todo caso. Marcos Gelado, docente de la Universidad de Salamanca, ya la observaba por 2009 en un estudio sobre dependencia de medios en agencias noticiosas: «Preferían asumir tal inmediatez como una característica ineludible (casi idiosincrásica, podría decirse) del periodismo moderno. ‘Es nuestro trabajo. ¿Qué le vamos a hacer?’» (p. 3).
Otro hallazgo interesante de esa investigación fue que uno de los editores justificaba la falta de verificación poniéndose el parche ante la herida: «Si la fuente es una agencia, puedes firmarle el artículo», transfiriendo ahí la responsabilidad (p. 9). Algo parecido a lo que se publicaba hace días con esos titulares al estilo de “medios internacionales informan la muerte de…”.
Veamos entonces el caso del fallecimiento ficticio de Chomsky. En un vistazo rápido a lo que entrega Google en su primera página de búsqueda, filtrando al 18 de junio y sin especificar ni país ni idioma, nos encontramos ejemplos curiosos y que muestran una práctica que no deja de ser preocupante: la desaparición de la mentira.

«Preferían asumir tal inmediatez como una característica ineludible (casi idiosincrásica, podría decirse) del periodismo moderno. ‘Es nuestro trabajo. ¿Qué le vamos a hacer?’»
Las notas y publicaciones que pulularon con la información de que el famoso politólogo había muerto se convirtieron en un Error 404, impidiendo volver a ser leídas. Quedan pocas, pero de medios pequeños o desconocidos.
En los grandes, en cambio, se encuentran artículos nuevos que reemplazan con lo verídico: titulares sobre cómo la familia y cercanos de Chomsky “desmienten” su muerte; que las fake news le jugaron una mala pasada a las redes sociales; o que otros “medios” informaron un fallecimiento que no era tal. ¿Dónde está la responsabilidad asumida? ¿La rectificación?
Como descubría Gelado hace casi 15 años, la práctica es atribuir la información a un tercero dándole la tarea de verificar, asumiendo que esto de la inmediatez es ineludible y que, después de todo, se puede borrar y publicar una nueva noticia que desmienta a la anterior. La participación en viralizar la mentira queda como inevitable… e invisible.
Esos hallazgos que el docente español encontraba por 2009, cuando solo se trataba de cables de agencias noticiosas, se volvieron una práctica automática con la digitalización.
Un futuro poco prometedor
Si bien eliminar una noticia falsa es un ejercicio correcto para evitar que continúe su difusión, no siempre es la más apta si no está acompañada de una rectificación, de aceptar que se cometió un error. Cuando no es así pareciera que se ha barrido bajo la alfombra la equivocación: aquí no ha pasado nada y quien informó mal fue otro.
En el caso de Chomsky y otros muertos resucitados, es difícil hacer un análisis justo debido a que han desaparecido las noticias sobre su falso fallecimiento: conocer qué referencias utilizaron o si, al menos, pusieron en duda la información bajo la noción de que no había fuentes oficiales hablando del tema. Ese borrón y cuenta nueva suma una complejidad adicional a la hora de tratar de entender cómo se originan este tipo de mentiras para evitar su repetición en los medios como un círculo vicioso.
Asimismo, la publicación de los desmentidos, no rectificados, se vuelve problemática. Son pocos los medios que incluyen una nota que explique que la información antes compartida resultó ser incorrecta. La mayoría responsabiliza a terceros de divulgar el rumor alejándose de sus publicaciones originales, junto con entregarle la carga de desmentir su propia muerte a la familia del filósofo.
El periódico La Nación de Argentina, recibió el 19 de junio un email del periodista y profesor italiano Tommaso Debenedetti, quien se atribuyó el “homicidio virtual” de Chomsky. ¿El motivo de tal jugarreta? Demostrar cómo los medios y los usuarios consideran a las redes sociales como fuentes confiables cuando está claro que no lo son.
“Cuando se anuncia en la red, sobre todo a través de Twitter, el fallecimiento de una personalidad famosa, la noticia se difunde como polvo, rápida y sin verificación”, explicó Debenedetti al diario argentino.
¿Qué se puede hacer en un escenario así? No hay una sola respuesta. Se debe comprender la que quizás es una realidad difícil de digerir y es que las noticias falsas difícilmente desaparecerán, peor, lo más probable es que aumenten con el uso de la inteligencia artificial o crisis en las mismas redes como las que vive X, exTwitter.
Lo anterior deja de manifiesto la importancia de la answerability y la rectificación. Ese arte olvidado de rendir cuentas. Si asumimos lo que ya se pregonaba hace casi 15 años, que la instantaneidad es ineludible al igual que compartir contenidos no verificados, la clave estará en la reacción a esa desinformación. ¿Se borrarán los registros? ¿Se responsabilizará a terceros? ¿O se harán aclaratorias asumiendo el error?
José Maria Desantes decía que el derecho a la información y el deber de informar se entrelazaban en un acto de justicia. Es una idea relacionada a ese otro concepto sobre cómo el periodismo construye realidades. «Los periodistas son, como todas las personas, constructores de la realidad de su entorno. Pero, además, dan forma de narración a esta realidad y, difundiéndola, la convierten en una realidad pública», escribía también por allá por los ochenta Miguel Rodrigo Alsina (p. 13).
El periodismo atraviesa una crisis compleja donde lo económico no deja de ser protagonista. Sin embargo, aquello no debería ser un escudo ante la falla en el deber de informar. Bajo un escenario donde la instantaneidad hace imposible tareas fundamentales como la verificación y donde la competencia con redes sociales es brutal, la rectificación, o incluso una pequeña aclaración, se convierte en una herramienta clave para cumplir de alguna forma con el pacto de credibilidad que se tiene con la ciudadanía. Cumplir con aquel deber de informar, aunque sea con obstáculos.
Bibliografía
Alsina, M. R. (1989). La construcción de la noticia (Vol. 34). Barcelona: Paidós. https://www.academia.edu/download/32163107/53008037-Rodrigo-Alsina-Miquel-La-Construccion-de-la-Noticia-pdf.pdf
Desantes Guanter, J. M. (1988). El deber profesional de informar: lección magistral leída en la apertura del curso 1988-89. https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/2025/3/Deber_Desantes_1988.pdf
Enguix Oliver, S. (2017). Impacto político e informativo de las redes sociales: esferas de actuación y comparación con los medios. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, (56), 0071-85. Doi: http://dx.doi.org/10.5565/rev/analisi.3090
Gelado-Marcos, R. (2009). La dependencia de la prensa española hacia las agencias de noticias. Comunicación y Sociedad, 22(2), 243-275. https://dadun.unav.edu/handle/10171/8687
Herrera Cabello, J. (2020). La verificación de noticias y el problema de la inmediatez: análisis de cobertura de una noticia falsa en medios digitales chilenos. Anuario Electrónico De Estudios En Comunicación Social “Disertaciones”, 13(1), 138–159. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.7246
Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2012). Los elementos del periodismo. Aguilar.
Lauk, E., & Kuś, M. (2012). Editors’ introduction: Media accountability—between tradition and innovation. Central European Journal of Communication, 5(2 (9), 168-174. https://www.cejc.ptks.pl/attachments/Editors-introduction-Media-accountability-between-tradition-and-innovation_2018-05-21_09-03-33.pdf
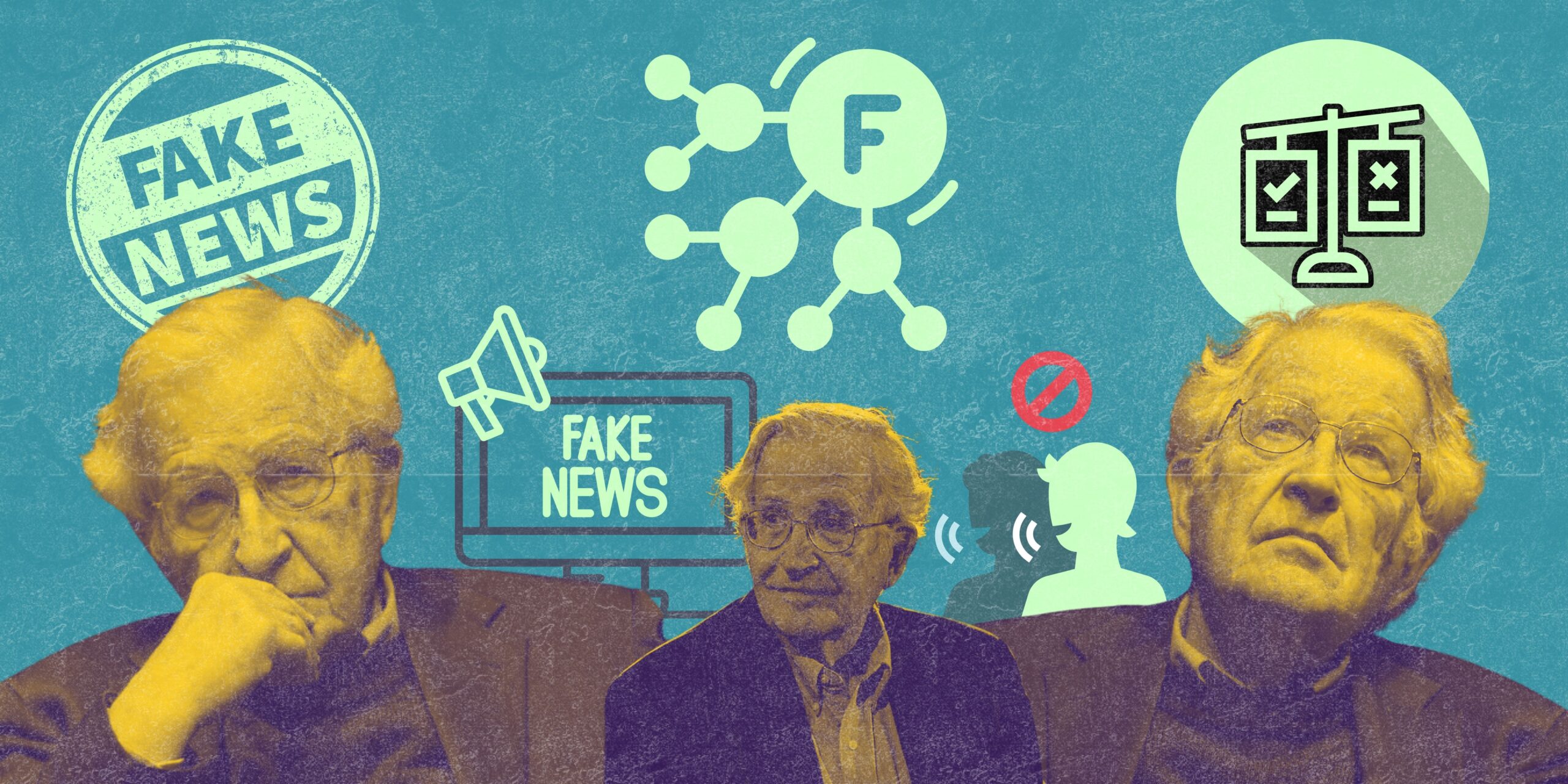
Un comentario en “No estaba muerto… la pugna contra la desinformación”
Los comentarios están cerrados.