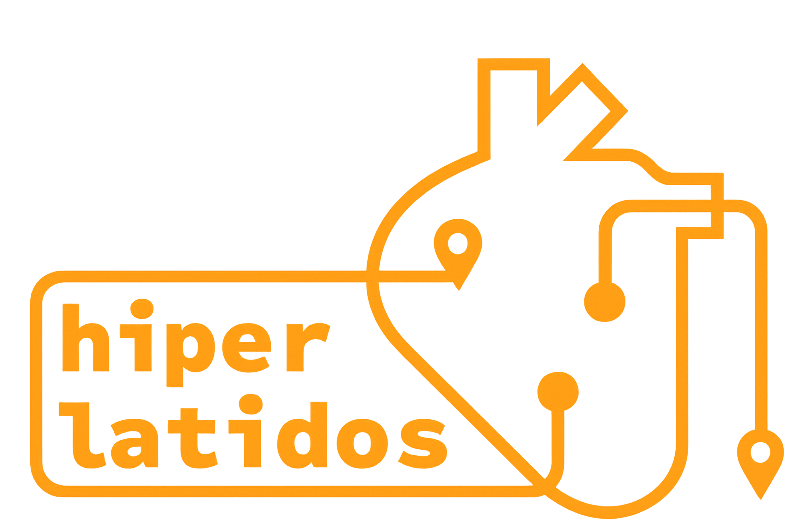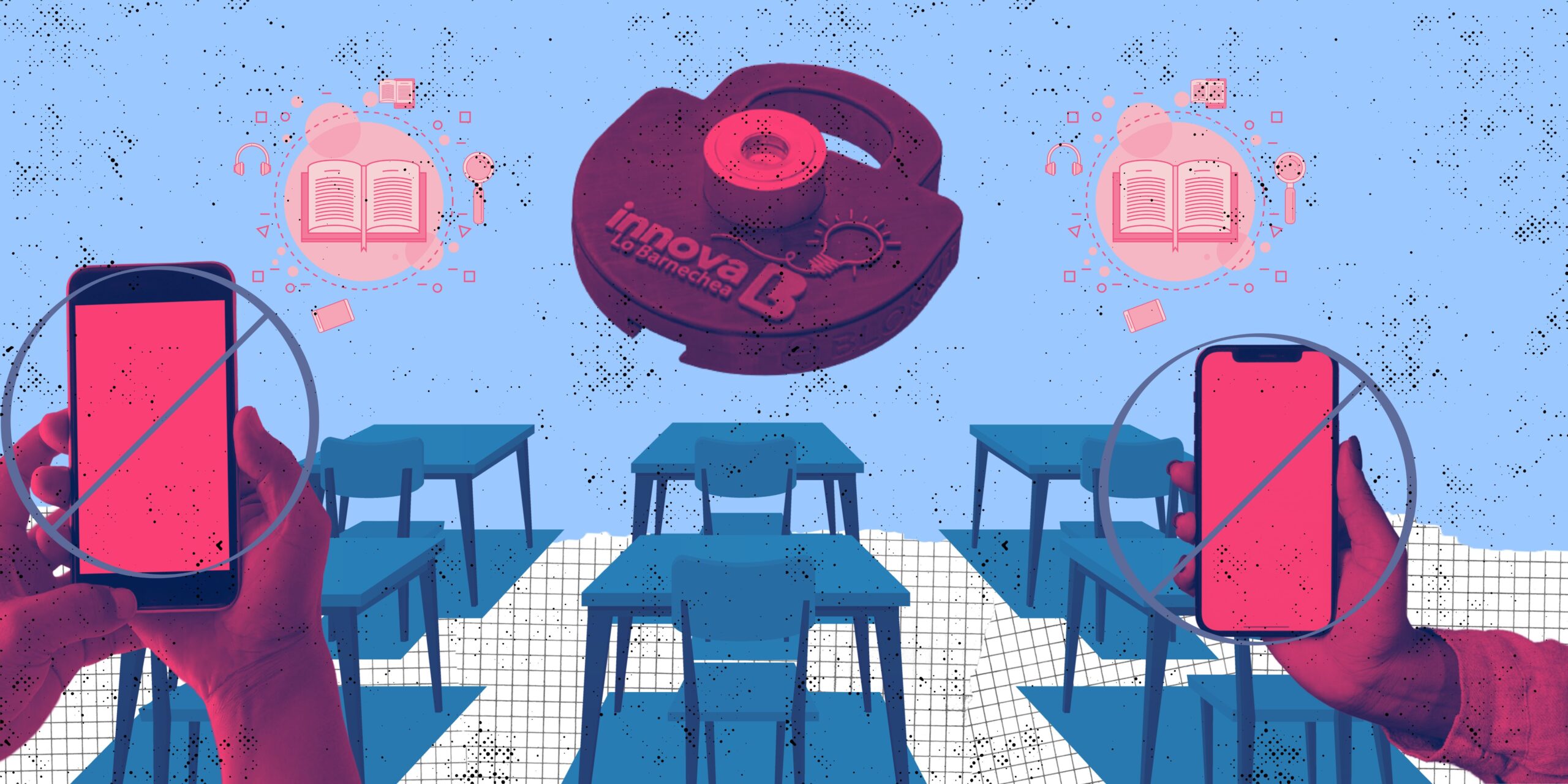La obsesión por la perfección estética ha borrado la singularidad de muchos rostros femeninos en la industria del entretenimiento. Actrices y modelos que antes destacaban por su autenticidad hoy lucen como copias de un mismo molde, reflejo de una cultura que castiga el paso del tiempo y premia la uniformidad. Entre filtros, bisturís y estándares imposibles, la belleza parece haber perdido su rostro más valioso: el de la identidad.
Por Myriam Bustos Verdugo
Parece que hay algo raro en el agua. Al menos, la que consume un alto porcentaje de actrices y modelos muy famosas porque de un tiempo a esta parte sus rostros han cambiando y todas se están pareciendo entre sí. Rostros que antes contaban historias ahora lucen como réplicas de un mismo molde. Los mismos pómulos esculpidos, los mismos labios definidamente gruesos, las cejas perfectamente arqueadas. Actrices que admirábamos por la irrepetibilidad de su mirada hoy parecen pasar por la misma fábrica de perfección.
No es una exageración. Esas caras perfectas, estiradas, tersas, de pómulos imposibles y bocas idénticas, ya no parecen humanas. Se parecen más entre sí que a sus propias versiones de hace unos años. A veces miro una foto reciente de Vanessa Kirby o de Milla Jovovich y me cuesta reconocer esa expresión que antes las hacía únicas. Lo mismo con Mandy Moore, o con Erin Moriarty, que con un rostro fresco y juvenil, le daba un toque especial a su personaje de Starlight, en The Boys, pero que ahora tiene facciones que lucen como si estuvieran hechas para Instagram.
No estoy en contra de las intervenciones en sí, ni con que las personas se hagan procedimientos. Me he puesto bótox, y probablemente lo haga otra vez. Pero una cosa es querer que las arrugas se vean un poco menos y otra muy distinta es borrar toda huella de tiempo o expresión. Es como si la industria hubiera declarado la guerra a los rostros vivos y las mujeres, incluso las más admiradas, estuvieran cayendo en una trampa silenciosa: la de creerse imperfectas por parecer reales.
Y mientras más idénticas se vuelven ellas, más se encogen nuestras posibilidades. Porque sin quererlo, van imponiendo un molde. Un estándar. Un único tipo de belleza que, además, es inalcanzable sin bisturí, filtro o anestesia. Esa cara genérica que hoy domina las pantallas se ha convertido en un nuevo uniforme. Una cara que qodría ser de cualquiera y que al final no es de nadie.
Estudios recientes en Psychology Today y The Journal Clinical and Aesthetic Dermatology señalan que el aumento de cirugías estéticas responde menos a un deseo individual que a presiones sociales: la competencia laboral, las redes sociales, y la obsesión por la “imagen perfecta” han creado un clima donde la apariencia se percibe como una forma de capital. No es solo vanidad: es supervivencia en un entorno que castiga el paso del tiempo.
Byung-Chul Han escribió que “la positividad de lo igual elimina la negatividad de lo distinto”. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo: la repetición de un mismo rostro, de un mismo ideal, está borrando la diferencia, la identidad, la posibilidad de verse y ser otra cosa.
Echamos de menos los rostros frescos. Las líneas, las texturas, la vida. Echamos de menos la singularidad de una Jodie Foster que envejece con dignidad y sin miedo, o de una Kate Winslet que se atreve a seguir siendo ella misma. Mujeres que dejan que el tiempo haga lo suyo, que aceptan el cambio como parte del relato y no como una amenaza.
Lo triste es que pareciera que hoy ser único se volvió peligroso. Que hay que alisarse, afinarse, borrarse hasta confundirse con las demás. Como si la autenticidad ya no fuera deseable. Y en ese intento de perfección se perdió algo más importante: la posibilidad de reconocerse en el espejo.
No imitemos ni aceptemos el molde como un inevitable. No hay nada aspiracional en renunciar a los rasgos que nos hacen únicas. La belleza no está en tener la cara correcta, sino en tener una cara que nos pertenezca.
Porque si todas terminamos viéndonos iguales, lo que desaparece no es la arruga: somos nosotras.
Compartir este contenido: